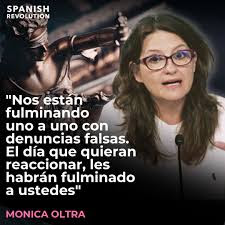Suelo comenzar el día leyendo la prensa. No es masoquismo. No quiero arrancar con mal pie dejándome azotar por tantas malas noticias con que nos amargan la jornada. Por el contrario, busco las firmas de esos columnistas que, huyendo como yo de tanto catastrofismo informativo, meditan, analizan y escriben sobre otros asuntos que algunos calificarían de faltos de finalidad práctica; pero al menos a mí, me preparan para soportar todo el cúmulo de informaciones desagradables que no podremos obviar.
Así, le cuento a Zalabardo que lo
primero que me ha llamado hoy la atención es un artículo de la escritora Marta
Sanz en el que reflexiona sobre la etimología no tanto como ciencia, sino
más bien como juego y distracción. Me he quedado con su frase final: «Jugar con
el lenguaje puede ser un modo de intervenir la realidad». ¿Y por qué no? ―le
digo a mi amigo―. Y se me ocurre citarle el caso ―que no sé si será o no el más
adecuado―: ¿qué es lo primero que se nos ocurriría si nos enteramos de que la
etimología nos demuestra que ojo, autopsia y antiguo
son parientes, ya que proceden de la misma raíz.
Zalabardo se extraña un tanto y me
contesta que, puestos a hablar de los nombres de las cosas y de juegos con
palabras, no estaría mal que le explicara qué tiene de lúdico que a un Arcadio
lo llamen Kaíto o que Cuca sea un sinónimo tanto de
Remedios como de Concepción. La pregunta de mi amigo nos permite traspasar
la puerta de una parcela del lenguaje en la que ―no sé si es porque está poco
estudiado― encontramos pocas reglas acerca de su funcionamiento, lo que da pie
a un juego divertido. Me refiero al atrayente mundo de los hipocorísticos.
Hipocorístico procede
del griego hypocoristós, que significa ‘que acaricia’; por tanto,
empezamos sabiendo que es algo bueno. El hipocorístico es una
forma de nombre propio de persona ―aunque no deja de aplicarse también a
animales― que se usa en el seno familiar ―aunque puede traspasar esa frontera― Y
aunque, como veremos, hay variados procesos de formación, los hipocorísticos
parte de un deseo de ahorrar sílabas o del inocente y divertido lenguaje
infantil. Sírvanos pensar que Gina es el hipocorístico
del italiano Luigina, ‘Luisa’, o que Chus lo es de María
Jesús; También sirve pensar que Yeyo lo es de Aurelio.
Decimos que el hipocorístico parte de un proceso de acortamiento del nombre. Pero ese acortamiento puede ser por apócope, pérdida del final de la palabra ―Nico, Sebas, Tere…―, por aféresis, pérdida del inicio de la palabra ―Lupe, Colás, Lina…―, por combinación de ambas ―Poli, de Hipólito; Mili, de Emilia…― o por combinación de dos elementos en nombres compuestos ―Joserra, Maite, Luismi… Sin duda, sentimos más cercano a un Nico que a un Nicolás, o a una Mili que a una Emilia. Junto a esos casos, tenemos los que son alteraciones por una pronunciación infantil: Chema, Merche, Nacho…
Vemos, pues, que los procedimientos
de formación de hipocorísticos son innumerables. Pero que estos
últimos citados constituyen un caso importante. Los mayores adoptan la forma en
que un pequeño pronuncia su nombre; es decir, le sigue el juego. Es lo que pasa
con Beto, por Roberto; Quique, por Enrique;
Goyo, por Gregorio, Mamen, por Carmen.
Otros casos, no obstante, requieren mayor explicación. Por ejemplo, sabemos que
Manolo es Manuel. Pero quizá desconozcamos que tal cosa se debe a que Ramón
de la Cruz llamó así a un personaje de uno de sus sainetes; más tarde
aparecería el acortamiento Lolo, probablemente infantil. Y de Dolores
surgió Loles, que más tarde acabó siendo Lola. Otros,
eso explica la extrañeza de que hablaba, nos dejan asombrados, como oír llamar Chano
a un Sebastián, o Cucho a un Felipe. ¿Cómo Cuca,
si no es por juego, es el hipocorístico de Concepción?
Pero le quiero comentar a Zalabardo
algunos casos que son curiosos para los que se han propuesto soluciones extrañas.
Y pese a ser erradas esa explicaciones, no dejan de circular. ¿Por qué a los José
se los llama Pepe y a los Francisco, Paco y Curro?
En Pepe y Paco se aportan costumbres
piadosas ―muy extendidas, pero jamás demostradas―. Se dice que, para evitar que
alguien pudiera confundirse en las representaciones de la Sagrada Familia, alguien
tuvo la ocurrencia de añadir bajo la figura de San José la inscripción P.
P., que quiere decir pater putativus, es decir «padre
supuesto, tenido por padre». Sin embargo, en España no se tiene ningún registro
de Pepe como nombre hasta el siglo XVIII. La teoría más verosímil
es que proceda del italiano, donde el equivalente Giuseppe se acorta en
el habla coloquial como Beppe o Peppe, sus hipocorísticos.
Le recuerdo a Zalabardo que, hacia 1950, el italiano Giovanni Guareschi
escribió una novela, Don Camilo, que contaba la historia de un
cura rural y un alcalde comunista llamado coloquialmente Peppone,
que en España se tradujo como Pepón.
El caso de Paco es todavía de aire apócrifo más claro, porque es que, además, son dos los orígenes que se le aplican. Sostiene una versión que, como en el caso de san José, bajo las imágenes de san Francisco de Asís, se escribía Pa.Co., que sería Pater Comunitatis, «padre de la comunidad». La otra es más complicada aún, pues pretende que Paco es la abreviatura de los principios básicos de la orden: Pobreza / Abstinencia / Castidad / Obediencia.
Lo más probable es que haya que
buscar el origen en el lenguaje infantil Una teoría sugiere que dificultades
para para pronunciar la F propició que, en lugar de Francisco,
se dijera algo semejante a Paquico, que acabó acortándose en Paco/Paqui,
según el sexo. No olvidemos que existe también Kiko o que el
cambio de F en P no es tan raro. De hecho, desde Menéndez
Pidal se defendía que la aspiración de F latina pudo deberse
a una influencia del euskera, lengua que en su origen carecía de ese fonema y
lo sustituía por B o P. El caso de Patxi,
es hipocorístico vascuence de Francisco, podría ser la
prueba. Nos queda ya solo Curro. En este caso, es Corominas
quien defiende un posible cambio de Paquico a Pacorro
y de este al actual Curro.