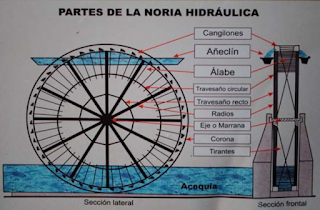Siempre he comentado a Zalabardo el respeto y aprecio que
guardo hacia quienes fueron mis profesores durante años. Es lógico que me
sienta más próximo a unos que a otros por motivos diversos. En esa especie de
cuadro de honor, destacan, el orden en este caso no supone prevalencia, los
nombres de don Eduardo, que me enseñó a leer y fue quien me puso en
contacto con el Quijote; de don Francisco Olid, modelo de
compatibilidad entre enseñanza y respeto hacia los alumnos; de don Aniceto
Gómez, que me inculcó el amor por la literatura; de don Agustín García
Calvo, que nos abrió el camino para entender que toda idea debe estar
respaldada por un comportamiento ético; o de don Manuel Alvar, cuyo
ejemplo me inclinó hacia la curiosidad filológica. Pues bien, de la boca de don
Manuel Alvar salían estas palabras con las que nos animaba a quienes éramos
sus alumnos: «Si no podéis mejorar la lengua que habéis recibido, al menos
procurad no pasarla a las generaciones siguientes en peor estado».

Le cuento
todo esto a mi amigo porque cada día es más notable el descuido mostrado a la
hora de utilizar el lenguaje, instrumento que nos diferencia de cualquier otro
grupo de seres y que nos permite organizar nuestro pensamiento y ser capaces de
transmitirlo a los demás. Se habla mal y se escribe mal. Pensaba esto ayer
cuando leía el anuncio de unos actos que tendrán lugar este domingo en el
pueblo axarqueño de Almáchar con el objetivo de
poner en valor
los productos de su zona.
Poner en valor no es ninguna
incorrección; es solo un abuso que cansa porque parece que nos hemos olvidado
de que también se puede decir
promocionar,
resaltar las
cualidades de algo,
mostrar su valía, etc.
No
critico el anuncio del que hablo por ese detalle, menor al cabo. Lo que me
produjo mal efecto es su pésima redacción, apreciable por cualquiera que lo
lea. A un ayuntamiento, como a cualquier otra institución, se le debe pedir no
solo acierto en la gestión de los asuntos de su competencia. También un mínimo
de corrección al redactar los escritos en los que hace pública su actuación.
Ya en
1991, hace de esto treinta años,
Francisco Rodríguez Adrados, en su
discurso de ingreso en la
Real Academia, titulado precisamente
Alabanza
y vituperio de la lengua, denunciaba: «Un cierto menosprecio de la
lengua, su reducción a niveles ínfimos y su sustitución por una cultura de la
mera imagen, está en el ambiente […] La literatura, que ha sido la vía de la
inteligencia, de la crítica, de la enseñanza, tiende a reducirse a un pequeño
grupo de gente marginal que apenas cuenta si no es para recibir de tarde en
tarde un premio».
En 1996,
Fernando Lázaro Carreter afirmaba en una entrevista: «Es una actitud
casi suicida de la sociedad renunciar a un idioma mejor. […] Vamos de mal en
peor. La muestra del retroceso es que multitud de chicos, incluso
universitarios, no entienden el lenguaje del profesor. Son generaciones de
jóvenes mudos, que emplean un lenguaje gestual, interjectivo y de empujón. […]
Ya sé que parecería ridículo si un partido político inscribiera en su programa
semejante reivindicación; sin embargo, no sería, ni mucho menos, insensato».
Y un
informe oficial de 1998 sobre la enseñanza secundaria dejaba claro que solo un
cinco por ciento de los alumnos comprende el sentido de la acentuación y que un
altísimo porcentaje duda seriamente en el uso de la
h o a la hora
de diferenciar
ll/y,
b/v o las diferentes formas de
construcción en que intervienen
por y
que/qué, es
incapaz de elaborar un relato bien desarrollado, de escribir una historia
básica, de reconocer las ideas secundarias de un texto o los enunciados de
sintaxis compleja.
Lo malo,
le digo a Zalabardo, es que estos jóvenes, a quienes
Fernando Savater
achaca «una gran pobreza de vocabulario y desprecio por la galanura de la
lengua» son los que luego llegarán a ser periodistas, profesores, médicos,
políticos…, es decir, personas que, por los cargos y funciones que desempeñan,
han de servir de modelos para quienes no tuvieron la oportunidad de recibir una
formación como la que en ellos se presupone. Consecuencia de lo que digo,
señalo a Zalabardo, son carteles anunciadores como el de Almáchar o, por no
acumular ejemplos, los simples rótulos que acompañan a las imágenes de televisión.
¿Y qué
tiene que ver con esto lo de los
móviles?, me pregunta mi amigo.
Y se lo explico.
Móvil, como adjetivo o como sustantivo,
significa ‘que puede moverse o se mueve por sí mismo’; debiera estar claro que
los teléfonos inalámbricos que utilizamos son ‘fáciles de transportar’, es
decir,
portátiles, adjetivo que se sustantiva también, en este caso
correctamente, para designar un tipo de ordenadores. Sin embargo, para el
teléfono, que de por sí permanecería estático, se ha impuesto la palabra
móvil.
Y como, lo he dicho siempre, es el uso quien termina imponiéndose en la lengua,
ahí tenemos que el teléfono es
móvil, pero el ordenador es
portátil.
El
Diccionario de la
Academia no nos aclara la cuestión. Al
ver la entrada
móvil se nos remite a
teléfono móvil;
si buscamos esto, se nos envía a
teléfono celular; y cuando
acudimos a esta última expresión, leemos: ‘aparato
portátil de un
sistema de telefonía
móvil’. Y yo ya me lío: ¿el
móvil
es
portátil, pero el sistema de comunicación inalámbrica entre
espacios o áreas, denominadas ‘células’ (por eso en el español americano se
dice
celular), es
móvil? ¿Las torres de telefonía,
partes fundamentales de este sistema no están firmemente asentadas en el
terreno en que se levantan?
No me
extraña que en su libro de 1998 Defensa apasionada del idioma español,
su autor, Álex Grijelmo, dijera: «El deterioro de la lengua que se
emplea en público ha llegado al hecho, impensable en otras épocas, de que
incluso algún miembro de la Real Academia Española escriba de manera
pedestre» al referirse al ejemplo de un artículo que Luis María Anson había
publicado en el diario ABC.